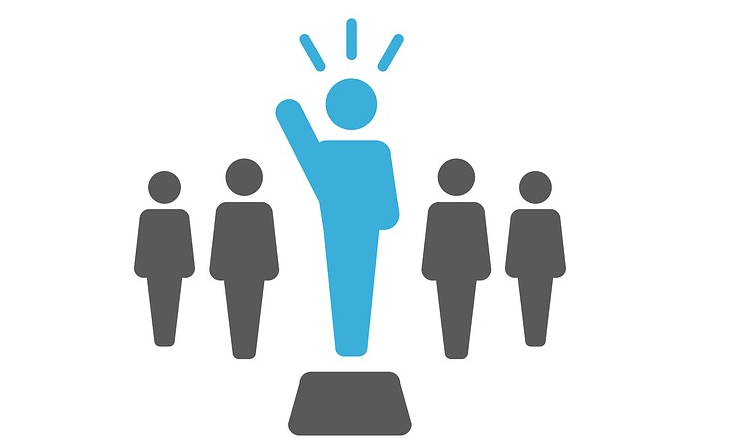Más allá de contar con entornos favorables, con la providencial convergencia de las fuerzas sociales y políticas, con el envión de masas seducidas por un proyecto que entraña mejoría personal y colectiva, es innegable el peso específico del liderazgo en los procesos de cambio. Una constante en esos momentos de inestabilidad es el protagonismo de figuras que luchan por la implantación de sus visiones ideales de sociedad, hombres y mujeres que a partir de acciones signadas por la adecuación entre medios y fines, logran acortar la distancia entre imaginación y realización. Prueba de ello es que, atados a las grandes transformaciones políticas y sociales, recordamos nombres, rostros, discursos, gestos, tonos, movidas significativas y vinculantes. Señas de eficacia individual que, en el caso de las democratizaciones, ayudaron a salir de una situación calamitosa y distinguir el borroso peldaño de la evolución. Sin conducción solvente, tan resuelta como sensata, tan osada y distintiva como impregnada de realismo, el paraíso de las mudanzas democráticas estaría condenado a vivir en el Topos Uranus. Una idea bella, perfecta pero inalcanzable.
Aun reconociendo la dificultad de medirlo, de traducirlo en datos exactos y previsibles, ese notable impacto del liderazgo contrasta con la fascinación relativamente reciente de las ciencias sociales en relación al fenómeno. Sin olvidar magníficos antecedentes como el de Weber cuando analiza la naturaleza de la vocación política (1919), a fines de la década de los 50 aparecen los primeros trabajos relevantes al respecto. Pero sería en los 60, 70 y 80 del siglo XX, con los aportes de Burns, Bass, Tucker o Blondel, cuando se vigoriza esta línea de investigación. Se trata entonces de descifrar cómo el factor humano dota de textura particular a estos procesos; cómo potencia, mejora (o inhibe) las dinámicas de reinvención de marcos institucionales, y cuál es su papel en la promoción de una visión que da sentido a los propósitos y actuaciones organizativas.
Adiós, superhombre
Factores como los rasgos individuales del líder, sus atributos y diferenciadores, primero; su conducta, después, el contexto donde este opera, la influencia de lo situacional-contingente, fueron configurando el menú de variables analizadas, hasta llegar a los focos más actuales. Desligándose de las teorías del Übermensch, ese frenético súper hombre que Nietzsche perfiló en Así habló Zaratustra (capaz de crear su propio sistema de valores, al punto de que lo bueno, lo correcto, termina identificado con los frutos de su voluntad de poder), Alan Bryman, por ejemplo, se enfoca en dar significado a la tarea, la visión, la cultura, el compromiso (1992). Aplicado al ámbito empresarial, se habla entonces de un liderazgo transformador, visionario, capaz de desarrollar una idea compartida de futuro, un Thelos; de proporcionar nuevos enfoques y estímulo intelectual, de entusiasmar con ellos a sus seguidores para que abracen altas expectativas; de gestionar las estructuras y recursos para que respondan a la misión planteada.
Pero hay que recordar que, en el terreno político, obrar razonablemente, “introducir en la red del determinismo un hecho nuevo” se debate, como dice Raymond Aron, entre una teoría del riesgo y una de la causalidad. La discordancia entre las reglas de la moral formal y las necesidades de la acción, por otro lado, problematiza la toma de decisiones. Cuando a la incertidumbre habitual se suma la de una circunstancia única, dominada por los excesos de quienes ejercen un poder sin contrapesos y presienten los costos infinitos de perderlo, la actuación y comunicación de sus adversarios revisten ingentes riesgos.
Por tanto, aunque la actual guerra por la atención favorece la sustitución compulsiva y el reseteo incesante de la memoria, el líder no puede eludir las consecuencias de decir y actuar de cierta forma en una situación determinada. A la hora de elevar las expectativas de los colaboradores, de trajinar con la paradoja de la “utopía posible”, cabe atender la losa que asoma el largo plazo, la trampa de la esperanza. Eso, por más que el momentum induzca a creer que el “¡ahora!” es lo único que cuenta. Captar las posibilidades de ese principio de causalidad, una abstracción que baila un tango vertiginoso con la eventual asunción del riesgo (en política, nos machacan los entendidos, 2+2 no siempre da 4) muchas veces precisa un salto de intuición. ¡Menuda exigencia! Es entonces cuando el juicio político -ese excepcional don que, al mismo tiempo, amalgama la costumbre, el hábito mental, la experiencia, y que distingue al simple diletante del político genuino- debería activarse.
¿Qué distinguir en el perfil del líder necesario y trascendente; el dueño de esa “pasión lúcida de los grandes hombres de Estado” (Aron) y que, como Walesa, se atreve a proclamar “No quiero, pero tengo qué”? Seguramente la facultad para eludir los bucles temporales y frenar la compulsión a la repetición, para “dejar que la realidad actúe sobre uno sin perder el recogimiento y la tranquilidad” (Weber), sostenido para ello en el inapelable sentido de responsabilidad, la consciencia del efecto de las propias palabras y acciones sobre los otros.
Cronos y Kairós
Para ilustrar la idea del líder como actor que da carne y rostro a un proyecto cuya vida no se agota en el “momentum”, está el propio Walesa. Tras la sorpresa de las elecciones pactadas del Sejm y a contrapelo de su posición de primerísima figura de la oposición polaca, compartió protagonismo cuando las circunstancias exigieron promover al discreto Tadeusz Mazowiecki. En 1989, este último se convertía en el primer Jefe de Gobierno no comunista de un país de Europa oriental.
Sabiendo que eso no haría mella en su influjo y reconocimiento -pues ser líder es algo muy distinto a ser dirigente, candidato o funcionario- algo similar ocurrió en el consabido caso de Ricardo Lagos. En un país tan polarizado como el Chile de fines de los 70, bregando con su propia evolución política, no sólo trabajó para aglutinar las fuerzas y personas más dispares. Aun portando los méritos del aspirante a presidente más popular entre los elegibles de la Concertación, entendió en 1989 que su postulación no sería oportuna (“era consciente de que, si me presentaba como candidato, podía haber otro golpe de Estado”). Para reducir la vulnerabilidad del gobierno de transición, el otrora militante de Partido Socialista cedió el testigo a su antiguo adversario, el demócrata cristiano Patricio Aylwin. Eso, amén de hacer más valioso su desempeño como ministro en las administraciones de Aylwin y Frei, no impidió que en el 2000 y con su condición de líder intacta, Lagos compitiese y fuese elegido nuevo jefe de Estado.
Las distancias de esos casos con Venezuela podrían parecer insalvables. Sin fortalezas en términos de articulación, velocidad de reacción e influjo de partidos hoy prácticamente inexistentes, la ruta electoral exhibe acá un rostro incierto, con limitadas posibilidades de éxito. Pero la respuesta inteligente, funcional, “sine ira et studio”de líderes en otros lugares y momentos decisivos no deja que el determinismo nos arrope. Junto a la ascendencia que ha conquistado, marcha la enorme responsabilidad que Machado tiene en sus manos. Veremos si la enérgica doma del alma que caracteriza al político apasionado –como anuncia Weber- y no la agitación estéril,se manifestará esta vez para dar al traste con los círculos viciosos, el predecible paso en falso, la remozada frustración, la liderofagia.
@Mibelis
https://www.analitica.com/opinion/domar-el-alma/