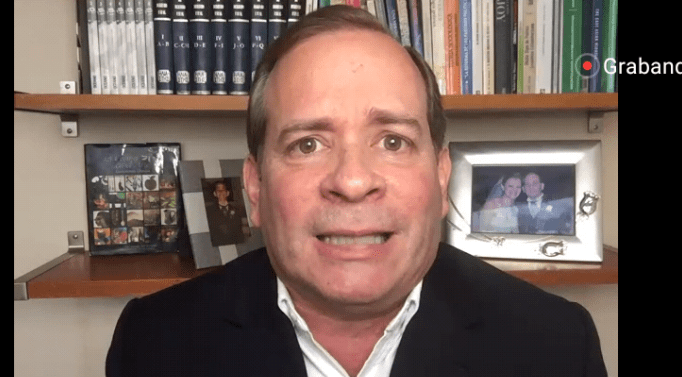La novela policíaca, conocida mejor como novela negra, ha tenido la fama mal merecida de ser una literatura de segunda, libros de leer y tirar sin más consecuencia que el buen rato que el lector pasa tratando de adelantarse a averiguar quién es el asesino, papel que tradicionalmente estaba reservado al mayordomo de chaquetín a rayas. O, como en las novelas de Agatha Christie, esperar el momento final en que el inspector Poirot reúne al total de los sospechosos alrededor del fuego de la chimenea, todos cómodamente sentados, para explicarles los entramados del crimen y señalar al culpable, que se halla invariablemente entre los circunstantes.
Se suele olvidar que la novela negra, tan vilipendiada, tiene por fundador nada menos que a Edgard Allan Poe. Y yo, tras repetidas lecturas de Raymond Chandler y Dashiell Hammett, entrenándome en el género, los coloqué sin vacilaciones en el santoral de mis autores de culto. Para empezar, ambos fueron capaces de desarrollar un estilo inconfundible, cortante y a la vez contundente, capaces de describir con trazos duros a tipos duros que se mueven en un ambiente crepuscularmente corrompido; y sus detectives estrella, Philip Marlowe y Sam Spade, los dos indefectiblemente ligados al mejor rostro que pudieron haber encontrado, el de Humphrey Bogart, son pesimistas y desilusionados, cínicos y un tanto alcohólicos, pero dueños de un cierto espíritu ético, que los lleva a resistir a las infaltables a las femmes fatales, y a la no menos erótica tentación del dinero.
Pero mi corazón siempre estuvo del lado del inspector Maigret, casero y fiel a su mujer, paciente y desapasionado, que comienza a olfatear a su presa apenas pone un pie en la escena del crimen, y va armando las piezas del misterio, pura lógica todo y deducción mental, mientras bebe a sorbos su copa de calvados con las pantuflas puestas, mientras su mujer le cuenta las minucias de los problemas domésticos.
La novela negra latinoamericana viene de esos dioses tutelares, sobre todo de Chandler y de Hammett, pero en el trasiego se convierte en un género nuevo y diferente que se aparta del canon que podríamos llamar clásico. Diferente, en primer lugar, porque resulta teñido por la anormalidad política, que tiene que ver con las múltiples debilidades institucionales tan crónicas que padecemos, y que como una marea sucia y aceitosa se mete por todos los resquicios de la realidad, y por tanto del relato.
En la novela negra anglosajona, un policía o un investigador privado pueden ser todo lo desordenado que quieran en su vida privada, pero en su oficio tienen detrás el respaldo de las leyes, y de las instituciones judiciales. Los héroes de nuestra novela policial, en cambio, resultan siempre contaminados, empezando por la corrupción, que es orgánica y no deja escape, o los favores políticos que llevan tantas veces al apañe y a la impunidad.
O, ahora en día, de manera más profunda como factor de distorsión de la justicia, el poder envolvente del narcotráfico, que induce al héroe a asumir una conducta de dualidad moral, como en el caso de el zurdo Mendieta de Elmer Mendoza, en el escenario de uno de los territorios calientes del tráfico de drogas, como lo es el estado de Sinaloa; y hay un momento en que no sabemos dónde se sitúa esa tenue línea que separa lo moral de lo inmoral.
Ya no se diga el héroe que no sale incólume de las tinieblas del pasado, como el Mario Conde de Leonardo Padura, atrapado en la maraña de los recuerdos de la guerra de Angola y en las frustraciones que padecen, tanto él como sus compañeros de mala fortuna, metidos dentro de la máquina, ya deterioradora sin remedio, de una revolución que de sueño de cambio pasó a convertirse en una pesadilla burocrática. La Habana de Mario Conde es una ciudad fantasmagórica.
En mi experiencia personal, la novela negra se vuelve un método de explorar la realidad contemporánea de Nicaragua, que me lleva necesariamente a entrar en un paisaje lleno tanto de anormalidades como de excentricidades. Mi inspector Morales se moverá en un terreno sinuoso, e impredecible, porque todo depende del arbitrio caprichoso del poder. Su vida está ligada a la revolución de los ochenta, y debe vivir la contradicción entre lo que esa revolución fue, y el remedo que ahora es. Y enfrenta la corrupción y los abusos de un poder sin reglas, desde una perspectiva que deberíamos llamar ética, como Sam Spade o como Marlowe. Pero no deja de ser marginal, porque no es un personaje político. Los acontecimientos son los que lo arrastran a observar con ojo crítico las ocurrencias anómalas, y muchas veces grotescas, a su alrededor.
Pierde una pierna combatiendo adolescente en la guerrilla contra Somoza, y la prótesis que lleva le recordará siempre ese pasado que fue heroico cuando se convierte en policía antinarcóticos, y más tarde, cuando termina como investigador privado de una pequeña y pobre oficina en Managua, marginal entre los marginales, y siempre rumiando las preguntas sobre lo que aquel pasado ha hecho de su vida, ahora llena de frustraciones.
Como escritor, creador del inspector Morales, y en muchos sentidos su alter ego, el género negro me da las defensas necesarias para protegerme de la política misma, porque me concede las distancias necesarias; no hay nada más peligroso que el tema de la política en el terreno literario.
El inspector Morales no es un personaje político, ni quienes lo rodean; todos entran en esa realidad pervertida, muchas veces a su pesar, pero no dejan de juzgarla. Y como están armados de humor, un humor negro si se quiere, tienen allí una salvaguarda para no involucrarse en el drama que la realidad contemporánea representa para ellos, y para mí. Un drama que, si no te cuidas, te puede llevar a la retórica y a las imprecaciones, enemigas mortales de la literatura, pues si no te sitúas lejos de la arenga y de la didáctica política, no sobrevives en las palabras.
www. www.facebook.com/escritorsergioramirez
www.instagram.com/sergioramirezmercadosergioramirez.com
https://www.analitica.com/opinion/la-novela-negra-un-genero-ejemplar/